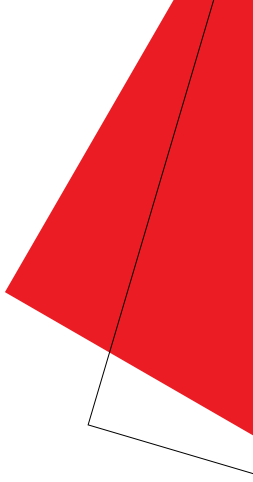La izquierda atrapada: pasado reciente, ¿futuro ausente?
América LatinaEntrevista a Aldo Marchesi y Vania Markarian
La forma en que se estudió y narró el pasado reciente en el Cono Sur fue clave para consolidar consensos democráticos y antiautoritarios, pero hoy muestra claros límites. Atrapadas en una temporalidad corta, las izquierdas parecen tener dificultades para comprender la crisis actual y pensar futuros alternativos frente al avance de las derechas. En esta entrevista, los historiadores Aldo Marchesi y Vania Markarian analizan ese encierro temporal y sus consecuencias políticas e historiográficas.
Mariano Schuster
Aldo Marchesi y Vania Markarian son historiadores uruguayos y referentes en el estudio del pasado reciente del Cono Sur, con una extensa trayectoria dedicada a pensar las relaciones entre historia, política, memoria y democracia en América Latina. Formados en la Universidad de la República y especializados en historia reciente, ambos han desarrollado investigaciones que dialogan de manera constante con los debates públicos sobre derechos humanos, transiciones democráticas y proyectos de izquierda. Sus trabajos combinan una sólida producción académica con una intervención intelectual atenta a los dilemas políticos de su tiempo.
En El tiempo no para. Historia, crisis y futuro para pensar proyectos de izquierda, Marchesi y Markarian proponen una revisión crítica de los marcos temporales con que se interpretó la experiencia democrática desde la salida de las dictaduras. A partir de la noción de «encierro temporal», el libro interroga los límites de una lectura centrada en la transición y los derechos humanos para comprender el presente y proyectar futuros alternativos. En esta entrevista, ambos reflexionan sobre la crisis de los imaginarios progresistas, el avance de las derechas y el papel del oficio historiográfico en la disputa por el sentido del tiempo histórico.
En El tiempo no para. Historia, crisis y futuro para pensar proyectos de izquierda proponen una mirada en la que se hace visible una crítica de los marcos temporales con que se ha tendido a pensar la historia reciente de América Latina. En buena medida, plantean la existencia de una suerte de «encierro temporal», organizado en torno de la secuencia dictadura–transición–democracia, que limita la reflexión sobre la coyuntura política actual, caracterizada por la emergencia de las extremas derechas y la notoria incapacidad de las izquierdas para pensar proyectos de futuro alternativos. ¿Cuáles son los problemas que identifican en la forma en que se ha estudiado el pasado reciente y en qué modos creen que está limitando la capacidad de los progresismos para imaginar horizontes políticos novedosos?
Aldo Marchesi: La metáfora del «encierro temporal» me parece particularmente productiva porque nos permite reflexionar sobre la propia «cocina» del libro. Tanto Vania como yo somos historiadores formados en el campo de la historia reciente, que durante mucho tiempo fue expansivo y que propició ciertas formas de mirar el pasado que entroncaban, aunque de modo indirecto, con las perspectivas de diversos proyectos democráticos y progresistas. Nunca concebimos nuestro trabajo como neutral ni desligado del compromiso político, pero tampoco desde una identificación rígida entre militancia e historiografía. Lo que sí teníamos claro es que el campo de estudios de la «historia reciente» estaba asociado a una determinada forma de organizar el tiempo histórico y de interpretar las democracias del Cono Sur. Esa forma de organización del tiempo histórico hacía eje en la defensa de los derechos humanos, la reivindicación del «Nunca Más» a las dictaduras, y tendía a pensar, fundamentalmente, que las transiciones democráticas habían implicado el desarrollo de una serie de consensos democráticos más o menos inamovibles.
Con el paso de los años, empezamos a sentir que ese marco se había vuelto problemático para pensar fenómenos contemporáneos, que exigían una reflexión desde temporalidades más extensas. Nos percatamos de que ese ciclo corto –que suele comenzar en los años 1960, atravesar las dictaduras y extenderse hasta las transiciones democráticas e incluso hasta el llamado ciclo progresista de la «marea rosa»– se había convertido en el horizonte casi exclusivo para explicar los problemas contemporáneos. Eso no implicaba renegar del estudio de ese periodo, sino reconocer que ese marco temporal ya no alcanzaba para comprender muchas de las dinámicas actuales. El propio debate público empezaba a demandar explicaciones en escalas más amplias, mientras que desde la academia seguíamos respondiendo con categorías ancladas en ese recorte temporal.
La limitación de esa mirada se volvió evidente en los últimos años, sobre todo con la emergencia de derechas radicalizadas. Un caso ejemplar es el argentino, donde figuras como el propio presidente Javier Milei plantean que los problemas de su país comenzaron con el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, en la segunda década del siglo XX, o con el surgimiento mismo de la idea de justicia social. Fue así como percibimos que, a diferencia de lo que sucedía en las izquierdas, pero también en el propio mundo académico ligado a la reflexión sobre la historia reciente, las derechas mostraban una apertura a temporalidades más extensas que entroncan con discusiones sobre el Estado de bienestar, el desarrollo capitalista y la historia larga del siglo XX. Las derechas apelan al pasado nacional, a la tradición, a la genealogía del Estado y a la familia como categorías de larga duración. Y, en ese sentido, apuestan por pensar el presente desde temporalidades más largas. Frente a eso, los progresismos, y las propias ciencias sociales, quedan muchas veces atrapados en el ciclo corto de la historia reciente, sin herramientas para disputar esa ampliación del tiempo histórico. De ahí la necesidad de romper el encierro temporal: poner la historia reciente en diálogo con temporalidades más largas, sin abandonarla como objeto de estudio, pero sí descentrándola.
Junto a ese encierro temporal, el libro también identifica lo que podríamos llamar un «encierro focal». La historia reciente quedó asociada casi exclusivamente a una noción muy específica de derechos humanos, ligada a los procesos de transición democrática. Aunque reconocemos que se trata de un concepto profundamente disputado, su uso dominante se consolidó en un ciclo relativamente corto y terminó funcionando como un prisma único para leer la realidad social. Ese enfoque permitió visibilizar ciertas formas de violencia, especialmente la violencia física estatal, pero al mismo tiempo opacó otros problemas estructurales y promovió una forma particular de pensar la política centrada en la figura de la víctima.
En el libro ustedes son claros a la hora de señalar que se dirigen al público lector en tanto historiadores y, en ese sentido, plantean una serie de discusiones sobre las formas en que se ha abordado la historia reciente. Al mismo tiempo, muestran una vocación clara de que esa intervención historiográfica pueda contribuir a echar luz sobre la crisis de proyectos de izquierda y progresistas, de los cuales se sienten cercanos. ¿Cómo piensan el lugar de enunciación, a caballo entre una posición política y una intervención historiográfica? ¿De qué modo esa doble inscripción condiciona la forma en que leen el presente y elaboran su reflexión histórica y política?
Vania Markarian: Uno de los puntos fundamentales del libro es el del lugar desde el cual hablamos y las formas en que ese lugar es leído. Muchas veces el libro es interpretado por nuestros colegas como una suerte de manifiesto historiográfico, mientras que quienes se acercan desde la política tienden a verlo como un posicionamiento explícito de izquierda. Esa ambigüedad, que el propio libro no termina de resolver del todo, forma parte de su sentido: estamos interviniendo como historiadores en un momento de crisis política y es desde ese registro profesional, pero inevitablemente político, que intentamos organizar nuestra reflexión. En esto hay un gesto de sinceramiento respecto de nuestras propias tradiciones, nuestras certezas y nuestras repeticiones.
El tiempo no para intenta hacerse cargo de una incomodidad que nosotros mismos sentimos y que se vincula a la forma en que el periodo en que vivimos es presentado como una excepcionalidad. Y esa expresión (la de excepcionalidad), que se utilizó mucho para referirse a las dictaduras, para caracterizar el terrorismo de Estado, vuelve ahora a la esfera pública porque se la convoca para nombrar a los nuevos autoritarismos o a los gobiernos de la extrema derecha. Cuando se dice que los gobiernos de Milei o, anteriormente, el de Jair Bolsonaro en Brasil, son «gobiernos de ocupación», lo que se está manifestando es una excepcionalidad, una anomalía. Y esto es así porque se piensa todo bajo el prisma de una temporalidad corta, signada por el fin de las dictaduras y el pasaje a una democracia con contornos muy definidos. Y en esa democracia no parecían caber proyectos radicalizados o autoritarios como los que se expresan hoy con las nuevas derechas, en tanto se suponía que había una serie de consensos mínimos y básicos que resultarían perdurables en el tiempo. Pero, como decía Aldo, si abrimos la mirada a otras temporalidades más extensas, podríamos llegar a la conclusión de que no se trata de ninguna excepcionalidad, y reinsertar estos procesos en marcos históricos más amplios.
El libro se centra, muy específicamente, en las experiencias del Cono Sur. ¿Cuáles son los problemas del marco de estudio del pasado reciente que llevaron o llevan a esa incapacidad de comprender el presente e imaginar otro futuro?
VM: El marco conceptual con el que estudiamos las últimas dictaduras (y luego los procesos de transición a la democracia) fue extraordinariamente productivo en términos éticos, políticos e historiográficos, pero hoy también nos genera ruido. Desde hace más de una década venimos interrogándonos sobre cómo reintegrar ese ciclo a historias más largas de nuestras sociedades, cómo volver a conectarlo con procesos previos de acumulación, modernización y construcción democrática y, al mismo tiempo, con su crisis. Lo que aparece como dificultad es ubicar los procesos que vivimos, las crisis y los fenómenos de las últimas décadas en temporalidades más extensas; tendemos a percibirlas como irrupciones súbitas, como algo que irrumpe sin historia, cuando en realidad forman parte de trayectorias más extensas.
Si miramos en perspectiva, las democracias que se consolidaron en América Latina desde la década de 1980 compartieron una misma forma de relacionarse con el pasado. Más allá de las diferencias entre los distintos países, se impuso una lectura que marcaba una frontera moral muy nítida con las dictaduras, pero que al mismo tiempo explicaba el presente democrático como resultado directo de ese pasado conflictivo y autoritario (en el que se condenaba, de un modo u otro, no solo la violencia estatal, sino también el periodo de violencia política asociado a las izquierdas y los proyectos revolucionarios). No se trataba de un pasado cerrado, sino de uno todavía activo, al que había que volver una y otra vez para sostener la legitimidad del orden democrático. Con el tiempo, esta operación tuvo un efecto adicional: la transición dejó de pensarse como una etapa histórica y pasó a convertirse en un marco normativo incuestionable. La democracia realmente existente se naturalizó como el único horizonte imaginable, y el futuro quedó, en buena medida, absorbido por un presente que parecía no abrir alternativas.
Esta concepción del tiempo también atravesó la producción académica y la intervención pública de muchos universitarios. La «historia reciente», tal como se fue configurando, no solo delimitó un periodo de estudio, sino que funcionó como un saber orientado a reafirmar y proteger ese presente democrático. Pero, tal como decía, las transformaciones de los últimos años, en las cuales se ha hecho patente la emergencia de una derecha radicalizada, que pone en tensión muchos de los consensos que se creían garantizados en torno de esa forma de comprender la democracia, obligan a repensar esa concepción temporal. En ese sentido, tenemos el convencimiento de que el oficio historiográfico puede aportar algo específico en cuanto a la cuestión de las temporalidades. La pregunta central es cómo pensar este presente sin aislarlo, sin pensarlo como excepción. Es decir, cómo evitar que cada crisis –sea la de los nuevos autoritarismos o la que atravesamos hoy– aparezca como caída del cielo, sin genealogía.
Tal vez el camino tenga que ver con revisar la forma en que fijamos la excepcionalidad de las dictaduras y reintroducir esos procesos en tramas históricas más largas, que nos permitan volver a pensar pasado, presente y futuro en relación; es decir, recomponer regímenes de temporalidad que hoy parecen agotados. Ahí está, en buena medida, el esfuerzo: no abandonar lo que ese marco produjo, sino complejizarlo para que vuelva a servirnos para entender el tiempo que estamos viviendo.
Por otra parte, creo que hay un problema asociado a la sensibilidad generacional. Aldo y yo, como muchos otros historiadores e historiadoras que hemos trabajado sobre la historia reciente, vivimos las transiciones democráticas y comprendemos el tipo de violencia que vinieron a enfrentar las democracias nacientes. Sin embargo, creo que hay una sensibilidad generacional que dificulta la transmisión de estas cuestiones a quienes nacieron en una época marcada por otras violencias: desigualdad crónica, crimen organizado, desindustrialización, precariedad laboral. Para un adolescente de un barrio periférico, la frase «la violencia estatal pertenece al pasado» puede sonar vacía o incluso ofensiva. Cuando la memoria no logra conectar con el presente, pierde potencia democrática. Y esa desconexión es una de las grietas que las derechas están aprovechando con enorme eficacia.
En El tiempo no para ustedes analizan el pasaje de concepciones de los derechos humanos abiertas, politizadas y vinculadas a proyectos de transformación social, a otras que los presentan como marcos normativos estables, cerrados y desligados de horizontes emancipatorios más amplios. ¿Cómo se explica históricamente esa transformación?
AM: Creo que hay una paradoja muy fuerte en las décadas de 1980 y 1990. Por un lado, se trata de un periodo de enorme riqueza intelectual en América Latina, atravesado por debates intensos sobre la relación entre socialismo, democracia y derechos. Sin embargo, en su traducción política, ese caudal reflexivo fue derivando hacia un horizonte de imposibilidad. La democracia pasó a ser concebida no solo como una conquista histórica, sino como un tiempo cerrado sobre sí mismo: un orden de características particulares destinado a permanecer de modo inalterado: con un sistema político claramente delimitado, un mercado naturalizado, unos movimientos sociales acotados a una serie de demandas, y un lenguaje de derechos desligado de proyectos transformadores más amplios. En ese marco, la política de izquierda tendió a perder ideas fuertes y a desligarse de proyectos emancipatorios más ambiciosos. En buena medida, se inscribió en lo que genéricamente se llamó el «fin de la historia», como expresión de un clima epocal más extenso.
Ese proceso, sin embargo, no comienza en la década de 1990. Tiene antecedentes claros a fines de los años 70 y, sobre todo, en la década de 1980, cuando se produjeron debates profundos sobre derechos humanos en el Cono Sur. Allí se verificó una reformulación en las izquierdas respecto de esa noción, que inicialmente fue abierta, ambigua y políticamente disputada. Los derechos humanos podían significar cosas muy distintas, a tal punto que podían llegar a incluir el derecho a la rebelión o a la transformación radical del orden social. Sin embargo, hacia fines de las décadas de 1970 y, sobre todo, durante los años 80, esas discusiones comenzaron a converger con una determinada concepción de la política y del tiempo histórico: la de la democracia liberal como horizonte definitivo, como forma permanente y cerrada sobre sí misma.
En los años 90, ese encuadre se consolidó en un contexto de derrotas múltiples para la izquierda latinoamericana: la crisis del mundo socialista, la derrota de la revolución nicaragüense, la transformación de la socialdemocracia europea y el agotamiento de los intentos de políticas económicas heterodoxas en la región, que habían derivado en hiperinflación y desorden social. En ese escenario, la salida de las dictaduras apareció casi como el único punto de apoyo disponible para construir sentido histórico y legitimidad política. Esa referencia fue contingente, comprensible y necesaria, pero al mismo tiempo se volvió excluyente.
El problema es que, sobre ese anclaje, resultó muy difícil agregar nuevas capas de sentido: pensar el largo plazo, reconstruir horizontes ideológicos, articular proyectos que excedieran la mera defensa de la democracia existente y la ampliación de derechos para grupos postergados. Allí se produjo una ruptura cuyo impacto todavía no hemos terminado de evaluar del todo. El campo de los derechos humanos es un observatorio privilegiado para analizar ese tránsito desde la década de 1970 hasta comienzos del siglo XXI: cómo una noción inicialmente abierta y politizada se fue estabilizando en un lenguaje moral y temporal que, si bien fue central para la consolidación democrática, también terminó limitando la capacidad de imaginar otros futuros posibles.
¿En qué medida estos cambios, que podrían sintetizarse en el pasaje de la idea de revolución a una concepción basada en un lenguaje de los derechos humanos, impactaron progresivamente sobre las izquierdas del Cono Sur? ¿En qué términos las experiencias progresistas de la década de 2000 fueron herederas del lenguaje transicional?
VM: Tengo la impresión de que impactaron de manera profunda. De hecho, una de las cuestiones abordadas en el libro que ha generado mayor impresión ha sido la idea del pasaje de las izquierdas desde el horizonte de la revolución hacia el lenguaje de los derechos humanos. Es interesante porque no se trata de una idea nueva en términos historiográficos —yo misma trabajé ese desplazamiento hace más de veinte años—, pero sigue siendo una transformación difícil de asimilar en toda su profundidad.
Ese cambio no fue homogéneo ni simultáneo, pero implicó una mutación histórica profunda, en tanto redefinió la política y a la propia militancia: de una relación entre cuerpo y política en la que el cuerpo se ponía en juego como instrumento de una ideología, a otra en la que la acción política se orienta prioritariamente a la protección de la integridad física de quienes antes eran concebidos como héroes o mártires de la revolución y pasan a ser nombrados como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ese desplazamiento es político e ideológico, pero también cultural. Sus efectos han sido enormes.
La consolidación de ese proceso se produjo en el marco de una doble transición que todavía no ha sido suficientemente estudiada. Por un lado, la transición a las democracias en el Cono Sur; por otro, el final de la Guerra Fría y la reconfiguración global que implicó el pasaje del socialismo al capitalismo como horizonte prácticamente exclusivo. De ese cruce surge una promesa ambigua: la idea de que el aprendizaje histórico realizado «a sangre y fuego» debía servir para defender lo alcanzado, aunque no siempre estuviera claro qué era exactamente eso que se defendía. Se instala así un ideal de fin de la violencia, de clausura del enfrentamiento, acompañado por políticas orientadas a reparar injusticias puntuales del pasado.
En ese contexto, el sujeto político universal comienza a fragmentarse en categorías cada vez más específicas de víctimas, y las políticas públicas se organizan de forma crecientemente sectorial. Ese lenguaje termina por convertirse en un sentido común transversal, que ya no se percibe como de izquierda o de derecha, sino como propio del orden de la Posguerra Fría, con sus matices y variaciones. Los gobiernos progresistas del Cono Sur retomaron esa agenda, incorporando además un fuerte componente pragmático: la idea de que «esto es lo posible», «esto es lo que hay» y «esto es lo que se puede defender», acompañada muchas veces por la noción implícita de que no existía nada a la izquierda de ese programa.
Ahí se configura un problema de orden cultural e imaginario de enorme alcance. Si a la izquierda no hay nada, entonces el único crecimiento posible es el de las derechas. En sociedades atravesadas por desigualdades persistentes, segregaciones, descontentos sociales y múltiples formas de crisis, esa clausura del horizonte transforma el conflicto político en una deriva casi automática. Dicho de otro modo: no podemos pensar a las izquierdas solo como víctimas del avance conservador. Eso no nos permite pensar claramente el presente. Hoy es necesario mirar críticamente lo que las propias izquierdas hicieron, especialmente durante el ciclo progresista, cuando tuvieron más de una década para gobernar y desplegar programas propios. Sin ese ejercicio de reflexión histórica, resulta difícil comprender el presente y, sobre todo, imaginar alternativas que no queden atrapadas entre la defensa nostálgica de un orden agotado y la expansión de proyectos reaccionarios.
El diagnóstico que ustedes realizan funciona muy bien para el Cono Sur, pero ¿qué pasa con otras experiencias del ciclo progresista, como las de Venezuela y Nicaragua? ¿Qué sucede con esas experiencias que se plantearon como más «radicales» y que repusieron una fraseología y una simbología de tipo revolucionaria? ¿En qué medida el hecho de que esas experiencias acabaran en crisis o autoritarismos muy nítidos nos habla de una doble crisis de las izquierdas en la región?
AM: La noción de radicalidad plantea una serie de problemas analíticos que conviene abordar con cautela. En muchos debates recientes, el término se vuelve rápidamente objeto de disputas semánticas: qué es más radical, qué es menos radical, qué cuenta como radicalidad en contextos pragmáticos o moderados. ¿Es radical una política de mayor redistribución y justicia social? ¿Lo es un gesto simbólico o cultural de ruptura? ¿La integración de los trabajadores al empleo formal constituye una medida radical o simplemente una corrección dentro del sistema? En el Cono Sur, esas discusiones han estado presentes de múltiples maneras y muestran la dificultad de estabilizar el concepto sin vaciarlo de contenido.
Tal vez una vía alternativa para pensar el problema sea revisar el uso histórico de la noción de revolución. En distintos contextos existieron intentos de reconceptualizar tanto la revolución como el socialismo, pero en muchos casos esos esfuerzos tuvieron resultados problemáticos o directamente desastrosos.
En el texto nos concentramos deliberadamente en la experiencia progresista del Cono Sur, donde identificamos una fuerte impronta presentista en la forma de pensar la política y la temporalidad. Sin embargo, también es cierto que en otros espacios latinoamericanos se ensayaron discusiones más explícitas sobre el tiempo histórico y los horizontes de transformación. Bolivia es un caso relevante en ese sentido. Allí existió una reflexión intensa sobre la temporalidad, la historia larga y la reconfiguración del Estado, y aunque hoy la experiencia atraviesa una crisis profunda, queda abierto el interrogante sobre qué efectos culturales, sociales y simbólicos persistirán en el mediano plazo. Algo similar puede decirse de otros procesos latinoamericanos: Venezuela, por ejemplo, fue uno de los pocos casos en que se intentó formular explícitamente una idea de «socialismo del siglo XXI». Ese esfuerzo terminó derivando en una forma de autoritarismo que remitió más al siglo XX que a una innovación política sustantiva.
El problema central es que, en el Cono Sur, la capacidad de las izquierdas para ampliar los horizontes de imaginación política parece hoy particularmente limitada. Es posible que allí aún exista cierta potencialidad, pero no se trata de un desafío sencillo ni de una respuesta evidente. Desde nuestro lugar como historiadores, lo que intentamos hacer es observar cómo se pensaron históricamente el tiempo, los derechos humanos, la revolución y la democracia, y señalar los límites que esas formas de conceptualización imponen a la política de izquierda en el presente. No nos proponemos ofrecer recetas ni prescripciones normativas sobre qué debería hacerse, sino contribuir a una reflexión crítica sobre los marcos temporales e imaginarios dentro de los cuales la política sigue operando.
En definitiva, sostienen una posición crítica respecto de los límites que ciertas formas de entender el marco temporal democrático imprimieron a la izquierda, a la vez que reafirman otras críticas: las que se dirigen a los proyectos revolucionarios más radicales de las décadas de 1960 y 1970, y a quienes buscaron actualizarlos en el siglo XXI.
VM: Seguimos identificándonos con muchos de los aprendizajes que dejaron las experiencias del pasado, incluida la crítica a los proyectos revolucionarios de los años 70. Mirar con prevención las utopías totalizantes y desconfiar de la promesa de un futuro radicalmente distinto sigue siendo, para nosotros, una actitud válida para pensar la política contemporánea. El problema –y ahí el texto no ofrece una resolución cerrada– es cómo sostener esos aprendizajes en un contexto en el que la bisagra histórica sigue abierta: cómo defender la democracia como forma de convivencia sin renunciar a pensar problemas estructurales de larga duración como la desigualdad, la injusticia, la segregación o la marginación.
Ese dilema también es generacional. No estamos en condiciones de desentendernos de ese legado ni de desecharlo sin más. El texto intenta moverse en ese terreno incómodo que Marcelo Casals sintetizó bien como la necesidad de «criticar sin romper». Al final del recorrido, hay un conjunto de conquistas que no estamos dispuestos a abandonar: los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, el feminismo y la ampliación de derechos. Ese es, en buena medida, el nudo de nuestra época: cómo conservar ese piso normativo sin convertirlo en un techo político.
En ese marco, hacemos referencias críticas a otras experiencias de la izquierda latinoamericana –como Nicaragua, Venezuela o Cuba–, a veces incluso de manera tajante. Lo que queríamos señalar es que esos proyectos no nos ofrecen hoy un horizonte de futuro, sino más bien una apelación nostálgica a una idea de revolución asociada a otro momento histórico. No se trata de negar su importancia histórica, sino de advertir que esa noción de revolución ya no logra articular una promesa transformadora capaz de dialogar con los desafíos del presente.
Por eso no ofrecemos respuestas cerradas ni programas alternativos. No es una evasión, sino el reconocimiento de que el problema que intentamos formular –cómo combinar crítica, memoria democrática y proyección futura– es complejo y todavía está lejos de resolverse.
La lectura de El tiempo no para puede producir la sensación de que el imaginario que permitió salir de las dictaduras y construir democracias liberales –centrado en los derechos– fue fundamental para consolidar regímenes antiautoritarios, pero también terminó siendo limitante para pensar alternativas más a la izquierda. Si miramos en una temporalidad más larga, existen otros proyectos de las izquierdas que no se reducen al modelo revolucionario clásico. ¿Hay experiencias, tradiciones u horizontes emancipatorios que quedaron fuera de foco o se perdieron de vista con ese desplazamiento hacia el lenguaje de los derechos? ¿Qué tipos de alternativas dejaron de discutirse en ese proceso?
VM: Frente a esa pregunta creo que hay dos cuestiones. La primera tiene que ver con cómo leemos la experiencia de los progresismos de la década de 2000, es decir, el ciclo de la «marea rosa». Lo que planteamos es que, en muchos sentidos, fueron la mejor versión posible de ese programa surgido de las transiciones democráticas: dentro de un esquema basado en la reparación paulatina, la agenda de derechos y la institucionalización de las demandas, los progresismos llevaron ese proyecto tan lejos como era posible. En ese sentido, no se trata de una crítica al fracaso, sino más bien de un reconocimiento de su éxito relativo. Asumieron el legado de las transiciones democráticas del Cono Sur y lo desplegaron hasta sus límites. Por eso es importante inscribirlos en esa temporalidad de las nuevas democracias.
La segunda cuestión tiene que ver con cómo pensamos la idea de revolución. No solo en su versión más reducida, asociada al cambio violento o a la toma del poder estatal, ni en las discusiones clásicas sobre las «vías» al socialismo de las izquierdas de los años 60. Nos interesa recuperar una acepción más amplia, ligada a la enorme capacidad que tuvieron distintos actores políticos, a lo largo del siglo XX, para imaginar futuros radicalmente distintos. En ese sentido, lo «radical» y lo «revolucionario» no remiten tanto a un método como a la posibilidad de pensar un corte profundo en la forma de percibir la injusticia, la desigualdad, la marginación y otros problemas estructurales de larga duración.
Lo que creemos que se perdió no es solo la revolución como proyecto de transformación total, sino también esa capacidad de imaginar que el futuro podía ser verdaderamente distinto del presente. Recuperar esa dimensión imaginativa es, tal vez, hasta donde llegamos. Y ahí entra también el oficio historiográfico: cómo leer el pasado no solo desde la figura de la víctima, sino también recuperando la acción colectiva y la agencia de los actores sociales. En debates como los del feminismo o la raza, la atención puesta casi exclusivamente en las víctimas suele dificultar la posibilidad de pensar sujetos colectivos de cambio y tiende a reducir la acción política a formas de resistencia más culturales que transformadoras. Algo similar ocurre con el lenguaje de los derechos humanos: en las últimas décadas, la llamada «nueva agenda de derechos», promovida por los progresismos de los años 2000, amplió el campo de derechos reconocidos, pero lo hizo mayormente a partir del reconocimiento de demandas específicas. En lugar de fortalecer una idea más general de sujeto social, ese enfoque tendió a fragmentar la experiencia de la injusticia en múltiples grupos particulares, lo que vuelve más difícil pensar un proyecto común de transformación.
En este sentido, el desafío es evitar que el pasado se convierta en un simple repertorio de ejemplos o anécdotas identitarias. El pasado no se repite ni ofrece modelos replicables sin mediaciones: tiene condiciones estructurales propias. Pero sí puede funcionar como una herramienta crítica, capaz de ayudarnos a recuperar la imaginación política y a pensar futuros distintos sin quedar atrapados en la nostalgia ni en la mera gestión del presente.
Quería preguntarles por el uso que hacen de autores como Didier Fassin y Samuel Moyn, en particular sobre la «literatura de la compasión» y el desplazamiento del lenguaje de la justicia hacia el de las víctimas. ¿Cómo dialogan esas perspectivas con la experiencia de los progresismos del Cono Sur, donde el horizonte de los derechos tendió a concentrarse en la reparación –muchas veces simbólica– más que en transformaciones estructurales ligadas a la igualdad y la redistribución? ¿Por qué esos trabajos les resultaron productivos para pensar esos límites?
AM: En mi caso, esos trabajos me resultaron particularmente productivos por la investigación que vengo desarrollando sobre la historia intelectual de la cuestión social y del Estado de bienestar en Uruguay a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI. Desde ese lugar, la idea de la «literatura de la compasión» y del lenguaje humanitario aparece con claridad como una contracara del neoliberalismo en los procesos que se consolidan a partir de los años 90. No se trata de fenómenos opuestos, sino de dinámicas que se articulan: frente a la desestructuración social y al retraimiento del Estado, emerge un discurso centrado en la vulnerabilidad, la asistencia y la reparación moral.
En ese sentido, el progresismo recoge buena parte de ese registro y funciona, en muchos aspectos, como una respuesta al neoliberalismo más descarnado, pero sin cuestionar necesariamente sus bases estructurales. Los trabajos de Fassin y de Moyn –aunque provienen de tradiciones distintas y no dialogan directamente entre sí– permiten pensar ese desplazamiento común: el pasaje de un lenguaje centrado en la justicia social y la redistribución hacia otro más humanitario, enfocado en las víctimas y en el alivio del sufrimiento.
Lo interesante es que, al cruzarlos, esos enfoques iluminan bien la experiencia del Cono Sur, donde durante la década de 1990 y comienzos de los 2000 se consolidó una forma de pensar lo social que atravesó distintos campos –las políticas públicas, los derechos humanos, la cuestión social– y que terminó configurando un sentido común progresista. En ese marco, el trabajo de Moyn conecta además con una historia más larga de los derechos humanos, que dialoga directamente con investigaciones previas de Vania y ayuda a pensar cómo esos lenguajes se estabilizaron como horizonte político dominante.
VM: En mi caso, el punto de entrada fue el trabajo sobre las narrativas humanitarias y, en particular, la relación entre ese tipo de relatos y la capacidad de convocar a la acción política a partir de una percepción compartida del cuerpo y del sufrimiento. La idea de que la descripción detallada del dolor físico puede generar una respuesta compasiva fue central en los debates internos de las izquierdas, especialmente en torno de si ese lenguaje contribuía a aplacar el deseo de transformación estructural o, por el contrario, podía favorecerlo. Ese debate se vuelve especialmente relevante en el contexto de derrota de los proyectos de liberación nacional y de las izquierdas revolucionarias, que es donde el trabajo de Moyn sobre los derechos humanos como «la última utopía» dialoga directamente con mis propias investigaciones.
En América Latina, los derechos humanos no emergen simplemente como un discurso impuesto desde arriba, sino que se articulan con experiencias locales muy concretas. El papel de los exiliados latinoamericanos en la difusión global de ese lenguaje fue decisivo: llegan desde tradiciones de izquierda y contribuyen a resignificar los derechos humanos como una gramática política legítima. Ese proceso conecta, además, con otros trabajos de Moyn y con lo que señalaba Aldo: los derechos humanos se consolidan como un lenguaje capaz de sobrevivir al colapso de otros horizontes utópicos.
En mis investigaciones más recientes, esto se cruza con el estudio de proyectos de cambio social impulsados desde arriba, como el de la planificación familiar. Se trata de una iniciativa que, tras la Segunda Guerra Mundial, era marginal y generaba fuertes resistencias, pero que en pocas décadas logra ocupar un lugar central en el sistema internacional. En 1968 la planificación familiar se consagra como derecho humano y, en 1971, pasa a ser una condición para el acceso a préstamos del Banco Mundial. Lo interesante es cómo ese lenguaje se articula con movimientos sociales que lo adoptan como propio, por ejemplo en el feminismo a partir de la Conferencia de México sobre Mujeres de 1975, aun cuando encaja perfectamente con un orden global cada vez más neoliberal. Por eso hablamos de un clima de época que no puede leerse en clave estrictamente de izquierda o de derecha, sino como una constelación más amplia que se forma entre fines de los años 70 y la década de 1990. En el texto intentamos justamente poner en diálogo lecturas de larga duración con discusiones más recientes, usando la teoría social de manera deliberadamente no canónica, no para reconstruir genealogías académicas exhaustivas, sino para mostrar su utilidad en la discusión pública contemporánea.
Ustedes plantean una fuerte incomodidad con ciertas políticas y relatos de memoria cuando estos no logran dialogar con las experiencias de violencia, exclusión y precariedad que atraviesan amplios sectores sociales en el presente. ¿Cómo piensan el desafío de transmitir la memoria del pasado autoritario en contextos marcados por violencias estructurales persistentes, sin relativizar las violaciones del pasado ni vaciar de sentido el lenguaje de los derechos humanos? ¿De qué modo las ciencias sociales pueden contribuir a articular esas violencias en una narrativa histórica y política capaz de disputar sentidos en el presente?
V.M: El problema aparece con mucha claridad cuando pensamos en la transmisión intergeneracional de la memoria en contextos de exclusión extrema. ¿Cómo hablar de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura a jóvenes que viven en barrios dominados por economías ilegales, donde la precariedad, la violencia y la ausencia del Estado estructuran la vida cotidiana desde hace generaciones? Creemos que es fundamental seguir hablando de ese pasado y defender la posibilidad misma de hacerlo, pero la dificultad está en cómo generar un punto de encuentro entre esas experiencias históricas y las de estos jóvenes.
Ahí es donde surge una incomodidad profunda con ciertas políticas memoriales. La proliferación de marcas, sitios y rituales de memoria, aun cuando son resultado de luchas legítimas y necesarias, empieza a generar ruido cuando se vuelve repetitiva y autorreferencial. Lo digo desde un lugar de pertenencia: formo parte de una tradición de izquierda, participé —como muchos historiadores— en procesos institucionales clave, como la primera comisión impulsada por el gobierno de Tabaré Vázquez para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya. Ese compromiso fue real y sostenido, y en muchos sentidos el proceso fue exitoso.
Justamente por eso, hay que ser cuidadosos con la idea de que el avance de los negacionismos se explica simplemente por una supuesta insuficiencia de verdad, memoria y justicia. La pregunta por «cuánto es suficiente» no tiene una respuesta objetiva ni universal: es una construcción social y política. Pensar que más memoria o más judicialización resolverán por sí solas los conflictos actuales puede ser una forma de esquivar discusiones más profundas.
El desafío es lograr acuerdos sociales que permitan poner en relación las violaciones del pasado autoritario con las injusticias estructurales del presente, de modo que sean conmensurables en una misma narrativa histórica. Hubo intentos en esa dirección, pero muchas veces permanecen dentro del mismo paradigma: la centralidad del Poder Judicial, la subcategorización de víctimas y una creciente judicialización de la política. En ese marco, los acuerdos políticos más sustantivos sobre el presente y el futuro tienden a quedar desplazados, y es ahí donde creemos que todavía hay una discusión pendiente que debe darse de manera más abierta.
A.M: Es cierto que podrían desarrollarse enfoques que incorporen de manera más explícita las dimensiones sociales de la violencia, pero hay un problema más profundo que tiene que ver con el reconocimiento: cómo una sociedad reconoce el dolor, cómo articula el pasado y el presente y qué violencias considera dignas de ser nombradas. En Uruguay, ese problema es particularmente visible. Hoy convivimos con niveles muy altos de violencia social, con tasas de homicidios elevadas y con una violencia persistente en el sistema carcelario que, en términos cuantitativos, resulta comparable —o al menos cercana— a la magnitud de las desapariciones forzadas durante la dictadura.
Sin embargo, el relato dominante sobre la historia reciente tiende a afirmar que se pasó de una sociedad extremadamente violenta a una democracia que logró resolver el problema de la violencia. Ese divorcio entre la narrativa histórica y la experiencia contemporánea es enorme. La violencia no desapareció: se transformó, adoptó otras formas, muchas veces asociadas a la omisión estatal, a la desigualdad estructural o a la fragmentación social. El desafío es cómo reconocer esas violencias actuales sin relativizar las del pasado, y cómo generar un diálogo entre ambas experiencias.
Este es un problema también de reconocimiento emocional. Durante décadas, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos exigieron, con razón, ser reconocidas. La pregunta hoy es cómo reconocer otras formas de violencia que atraviesan a amplios sectores sociales y cómo articular esas experiencias con la memoria del pasado autoritario. Allí hay un vacío que las derechas han sabido explotar, especialmente cuando interpelan el lenguaje de los derechos humanos para deslegitimarlo o vaciarlo de contenido.
A esto se suma otro riesgo que el texto intenta señalar: el de que las ciencias sociales hayan contribuido a construir una suerte de memoria oficial de las democracias. Así como los historiadores de comienzos del siglo XX jugaron un papel central en la construcción de los relatos nacionales, hoy las ciencias sociales han quedado, en cierta medida, orgánicamente vinculadas a la consolidación democrática. Durante décadas participaron activamente en políticas de memoria, educación, museos y programas institucionales, lo que tuvo efectos positivos indudables, pero también generó sistemas de reconocimiento relativamente cerrados.
El problema no es ese compromiso en sí, sino el riesgo de quedar atrapados en un marco que dificulta la crítica y la reformulación de los relatos dominantes. Pensar la violencia contemporánea en relación con la del pasado autoritario, y hacerlo desde una perspectiva que permita imaginar políticas efectivas para reducirla, sigue siendo una de las tareas pendientes más complejas para las ciencias sociales y para la política democrática en la región.
Esto abre otra dimensión: cómo el lenguaje transicional moldeó no solo la memoria, sino también lo pensable en democracia. ¿En qué medida ese discurso, pensado para sellar la democracia y evitar repetir el pasado autoritario, terminó obturando la posibilidad de pensar lo social más allá de los límites de la democracia procedimental? ¿Puede ser que hoy las izquierdas hayan quedado como defensoras del régimen político existente, mientras que las derechas aparecen como las únicas capaces de radicalizarse? ¿Hasta qué punto esa dificultad para radicalizar la izquierda tiene raíces en ese legado transicional?
VM: Hay una frase de Charly García en su tema musical Cerca de la revolución que resume muy bien un aprendizaje histórico clave de las transiciones: «Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después». Esa idea está muy presente en el clima político de la década de 1980. Si uno compara los primeros discursos del presidente argentino Raúl Alfonsín y los del mandatario uruguayo Julio María Sanguinetti, aparece con claridad una misma forma de pensar la temporalidad: ambos dicen que vienen de un tiempo en el que se prometieron futuros radicales y definitivos —la revolución, pero también el autoritarismo— y que, frente a eso, la democracia solo puede prometer algo mucho más modesto: estabilidad por un período corto, cuatro o cinco años, hasta la próxima elección.
Esa renuncia a los grandes futuros fue presentada como una virtud política. No se ofrecía una transformación total de la sociedad, sino la garantía mínima de convivencia, de no volver a la violencia. Ese discurso funcionó eficazmente como mecanismo de legitimación democrática y como forma de captación electoral. En ese marco, también se fue construyendo una estigmatización de cualquier proyecto que prometiera «cambiarlo todo», algo comprensible a la luz de la experiencia traumática del Cono Sur, donde incluso episodios de violencia relativamente acotados tuvieron efectos sociales profundos.
Por eso, cuando pensamos la relación entre izquierda y revolución, nos interesa corrernos de la imagen del quiebre o de las guerrillas de las décadas de 1960 y 1970, y recuperar una mirada de más larga duración sobre el término y sus posibilidades. Las izquierdas latinoamericanas funcionaron históricamente como factores de democratización: ampliaron derechos, incorporaron nuevos actores, pluralizaron las voces y profundizaron dimensiones centrales de la democracia liberal, incluso sin proponerse romperla. Sin embargo, el ciclo transicional también implicó algo más: para reingresar como actor legítimo del juego político, la izquierda tuvo que aceptar que ciertos horizontes quedaban atrás. En contextos como el de Uruguay o el de Chile, participar de una salida negociada con las dictaduras significó asumir límites muy concretos, incluso convivir políticamente con quienes habían sido responsables de la represión. Ese gesto fue clave para la consolidación democrática, pero también dejó marcas duraderas sobre lo que la izquierda pudo y no pudo volver a decir en términos de transformación social.
En este sentido, el gran interrogante que deja planteado el libro es el de la posibilidad de que la izquierda imagine otros futuros posibles…
AM: Sí, ese es uno de los grandes problemas que el texto deja deliberadamente abierto y que, personalmente, me gustaría trabajar de una manera más sistemática, incluso en clave de investigación histórica sobre lo que podríamos llamar los «futuros pasados». Lo que aparece ahí es un problema muy fuerte, especialmente en las izquierdas occidentales —y también en las latinoamericanas—, vinculado a una narrativa muy extendida sobre el presentismo: la idea de que las sociedades contemporáneas habrían perdido la capacidad de imaginar el futuro. Sin embargo, cuando uno mira con más detalle, esa afirmación no es del todo cierta.
Existen hoy espacios que piensan el futuro de manera sistemática y con una fuerte conciencia de su propia agencia. China es un ejemplo evidente: allí se elaboran planes a décadas vista, se proyectan escenarios económicos y se actúa sobre la base de esa planificación. Algo similar ocurre en el mundo tecnológico, particularmente en Silicon Valley, donde desde hace décadas se experimenta permanentemente con futuros posibles que, para bien o para mal, terminan impactando en la vida cotidiana de millones de personas. En ambos casos hay una fuerte convicción en la capacidad de intervenir sobre el porvenir.
Lo llamativo es que ese ejercicio prácticamente desaparece en los espacios de izquierda y centroizquierda, donde se observa un vacío cultural y político muy marcado. Históricamente, eso es relativamente nuevo: se consolida a partir de los años noventa. Durante buena parte del siglo XX, la idea de revolución —entendida en un sentido amplio— funcionó como un gran organizador del futuro, no solo en las izquierdas, sino en múltiples registros culturales, sociales y políticos. Pero junto a ella existieron otros lenguajes de futuro, como el desarrollismo, que animaron proyectos de transformación profunda, desde políticas económicas hasta experiencias urbanísticas como Brasilia. A eso se sumaba una dimensión más cotidiana del futuro: la idea de movilidad social ascendente, la posibilidad de que las generaciones siguientes vivieran mejor que las anteriores. Esa expectativa estructuró tanto las trayectorias familiares como la construcción de los Estados de bienestar. Hoy, ese horizonte aparece profundamente erosionado. La ruptura de esas promesas —políticas, económicas y vitales— marca una diferencia muy clara con otros momentos históricos y ayuda a explicar por qué la dificultad para pensar el futuro se volvió uno de los rasgos más persistentes de nuestra época.
NUEVA SOCIEDAD